“Él era tan duro y romántico como la ciudad que amaba. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería”.
Manhattan (1979)
A lo largo de la historia del cine pocos directores han logrado identificar su obra a una ciudad tanto como Woody Allen con Nueva York. De por sí, Nueva York es una ciudad netamente cinematográfica, acoge centenares de rodajes y series de televisión, siendo también fuente de inspiración y contexto para cineastas fundamentales como Spike Lee o Martin Scorsese. Pero en el caso del director de Manhattan es realmente especial, forma parte de su anatomía. Tras abordar sus inicios en la comedia absurda, analizamos las películas que no sólo tienen lugar en la Gran Manzana, sino en las que la ciudad resulta un decorado imprescindible para desentrañar el subconsciente del genial cómico y cineasta: Ya sea mediante el psicoanálisis, sus habitantes, la nostalgia, el mundo del espectáculo o, cómo no, con alguna que otra historia de amor de por medio. Como las palabras pueden llegar a ser insuficientes, junto al estudio crítico recogemos en el siguiente video una mirada a las imágenes que conserva y ha transmitido de Nueva York el cine de Woody Allen.
[vimeo 76268633 w=675]

La comedia de la vida
Escrito por Gonzalo Ballesteros
Annie Hall pertenece a ese reducido conjunto de obras que a lo largo de la historia se pueden considerar un acontecimiento. No hablo de las pasiones que levantó en el momento de su estreno, ni la recaudación de taquilla, ni siquiera los premios… Entiéndase por acontecimiento, la relevancia de la película en la filmografía del director, en la cultura popular y en la historia del cine. Bajo estos parámetros, Annie Hall es un hito.
Tras una primera etapa de exploración por los límites de la comedia absurda, Woody Allen se puso reflexivo sin abandonar el humor. En Annie Hall, Allen encarna a su alter-ego Alvy Singer con el que construirá el arquetipo por el que será recordado como actor: un neoyorquino de origen judío, neurótico, hipocondríaco, obsesionado con la muerte y el sexo, locuaz, inteligente y brillante. En la película acompañamos a Singer –o más bien él nos acompaña a nosotros- en un viaje de análisis vital y amoroso. Las relaciones personales y, en concreto, las de pareja son desmenuzadas y estudiadas a través de la suya con Annie Hall (Diane Keaton). Descubrimos que el amor para Singer es una escalera llena de obstáculos que conduce a una irremediable lucha entre el yo y el nosotros para encontrar un equilibrio que él nunca alcanzaría.
Para contar esta ambiciosa y a la vez intimista historia, Woody Allen se sirve de una cantidad de recursos cinematográficos sobre los que podríamos estar recreándonos durante horas: animaciones, saltos narrativos, recursos extradiegéticos… Buena parte de la culpa de que el film consiga esa atmósfera embaucadora la tiene la ciudad de Nueva York. O mejor dicho: Nueva York a través de los ojos de Woody Allen. Los edificios, las personas, las situaciones se vuelven más amables y atractivas en la ciudad de Allen, la ciudad de la que está profundamente enamorado y dónde todo, por muy surrealista que sea, resulta posible. Es el comienzo de una gran historia de amor, la de la Gran Manzana y su hijo pródigo, una historia con encuentros y desencuentros, en la que resulta complicado dilucidar quién debe más a quién.
Para muchos es el mejor film de Woody Allen, para otros “sólo” su mejor comedia, otros muchos la vemos con un cariño casi personal, Hollywood la premió como ninguna otra… en cualquier caso, todo el mundo tiene un motivo para amar esta comedia. La comedia de la vida.

Una ciudad en el diván
Escrito por Daniel Reigosa (Versión Original Sin Palomitas)
Los años setenta supusieron para la sociedad neoyorquina (vanguardia de la sociedad americana) un antes y un después en el ensamblaje de nuevos ideales. Las revoluciones sociales, la liberalización sexual, la guerra de Vietnam, las drogas o el movimiento hippie fueron los dardos perfectos que impactaron contra la diana de un sociedad superficial, desbordada, mal alimentada, insensibilizada y estresada. Este choque provocó entre los neoyorquinos (en ese momento el ombligo del mundo) la pérdida de identidad, la insatisfacción perpetua, la falta de reflexión, la banalización de la cultura o la constante búsqueda de la felicidad.
Con Manhattan (1979), Allen recoge el testigo que en su día lanzó Billy Wilder con El Apartamento (The Apartment, 1960) para hacer un análisis (mejor dicho, psicoanálisis) de la ciudad a la que ama sin secretos. Mientras Wilder retrataba una sociedad agresiva, impulsada por el consumismo y embriagada de capitalismo, Allen radiografía a la perfección una sociedad insegura, en continuo deambular por la vida sin rumbo fijo.
Todo son disconformidades en la inestable vida de los personajes de Manhattan: el trabajo de Isaac (el propio Allen), la vida sentimental de Yale (Michael Murphy) y las relaciones personales de Mary (Diane Keaton). Entre todos ellos reluce el personaje de Tracy (Mariel Hemingway), una adolescente de 17 años con los valores fuertemente definidos y maduros, que surge como salvavidas de una sociedad en pleno proceso de formación. Tracy representa la toma de decisiones en la vida, la elección que en principio puede parecer inmadura, pero que resulta ser la más sincera con uno mismo. La joven adolescente es la única capaz de sacrificarse realmente por lo que quiere, tiene las cosas claras y da toda una lección moral al falso intelectualismo de la sociedad “manhattariana” en un inspiradísimo final.
Woody Allen desnuda a la sociedad americana (y a él mismo) en una película que supone una catarsis de todos sus pensamientos y obsesiones. La subjetividad del arte, el sentido de la vida o la mediocridad y fragilidad de una sociedad acomodada. Todo es susceptible de ser cuestionado y pasado por la máquina de rayos X para encontrar el origen de los tumores. El acierto del cineasta judío radica en el tratamiento de los personajes, excepcionalmente construidos, desde los cuales, a través de sus obsesiones y preocupaciones personales, alcanza la universalidad de los conceptos tratados. Allen muestra también los cambios y tabúes de una sociedad en continua ruptura con su pasado: la amistad como nuevo núcleo familiar, la búsqueda de una nueva espiritualidad, la paternidad y maternidad homosexual o el consumismo impulsivo como terapia contra la infelicidad.
En resumen, Manhattan es una obra magistral, impasible al paso del tiempo, a ratos una fábula social a ratos una comedia de enredos. Se trata, a mi modo de ver, de la cúspide creativa del director, que ya con Annie Hall había dado muestras serias de su verdadero potencial. En el filme destaca también la excepcionalidad técnica, a través del uso inteligente del plano-contraplano, los travellings frontales (que más adelante perfeccionaría Linklater en su trilogía Before) o la maravillosa fotografía en BN de alto contraste de Gordon Willis, que consigue aislar (a veces dibujar) a los personajes, transmitiendo sus emociones y pensamientos. Como bien dice el personaje de Isaac tumbado en el sofá en su listado de cosas por las que merece la pena vivir: “Groucho Marx, el Potato Head Blues de Louis Armstrong (…) y el rostro de Tracy”, a la que añadiría sin dudar al propio Woody Allen.
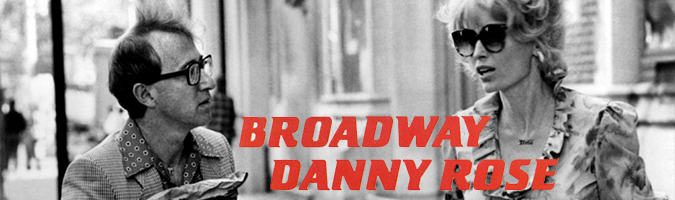
La calidez de la comedia
Escrito por Juan Avilés
Woody Allen volvía con Broadway Danny Rose (1984) a un camino mucho más reconocible en su trayectoria, la comedia neoyorquina y las tribulaciones de pareja como hilo conductor. En su momento la película fue muy celebrada, tras trabajos algo más introspectivos, innovadores y experimentales como Zelig (1983) o Recuerdos (Stardust Memories, 1980) por esa vuelta a su estructura más reconocible. Broadway Danny Rose, como las grandes películas de Allen, es una película de Nueva York, con todo lo que eso implica bajo su óptica. En esta ocasión centra el objetivo en la vida alrededor de Broadway , sus teatros, y la subsistencia de los artistas que actuaban en ellos durante las décadas de los sesenta y los setenta. El mismo director no es ajeno a todo ello, pues durante años actuó en espectáculos de comedia stand-up.
La primera escena del film es una reunión de varios comediantes cenando en un restaurante mítico, y rememorando anécdotas de un representante de artistas, con carácter de perdedor. A partir de ahí la historia se narra en modo de flashback, y muestra a Danny Rose, interpretado por Allen, en su lucha constante para conseguir que su gran estrella, un cantante de la década de los cincuenta venido a menos, relance su carrera. El representado de Danny Rose es Lou Canova, encarnado por Nick Apollo Forte, cantante en la vida real, poseedor de un gran ego y un caprichoso espíritu infantil que le hace enamorarse de Tina Vitale, una Mia Farrow casi irreconocible, tanto en su estética como en su voz, con ese acento de origen italiano tan sorprendente, y tan ajustado a su papel. La transformación de la escuálida actriz es muy sorprendente, a priori su perfil es muy reconocible en la pantalla, pero aquí logra darle un cambio tan radical, que parece haber salido del mismo barrio y la misma tienda de moda que cualquiera de las abnegadas esposas de los mafiosos de Uno de los nuestros (Goodfellas, Martin Scorsese, 1990). La trama se va desarrollando, involucrando a Danny Rose en un enorme lío por hacer de tapadera a su representado ante su mujer, generando situaciones cómicas, que acentúan el carácter perdedor del representante.
Woody Allen convierte a Danny Rose en una caricatura del propio personaje durante gran parte del metraje, pero repentinamente, alrededor del final, y gracias a un giro espléndido lo convierte en un ser humano, cercano al espectador. Ese perdedor, en parte arrepentido por sus acciones, agobiado por la culpa, traicionado y abandonado, aún es capaz de celebrar el Día de Acción de Gracias rodeado de ese ejército freak al que da cobijo como representante y como anfitrión, e incluso es capaz de eximir. Esta conjunción de emociones redondea unos de los finales más bellos de la historia del cine, invitando a una segunda lectura general de la obra, que a través de la risa es capaz de transmitir calidez. Lo que realmente eleva el trabajo a cuotas excelsas es su credibilidad y naturalidad, a pesar de lo extravagante de las situaciones, que desemboca en el torbellino emocional ya comentado.

De profesión, interiorista
Escrito por Alejandro Arroyo (Ecos del Balón)
Una vez me dijeron que las películas de un autor eran como decorar su propia habitación tras una mudanza. Ver un habitáculo diáfano, virgen, en el que construir un espacio identificable. Hacerlo, quedar más o menos satisfecho y mudarse. Y reconstruir un nuevo habitáculo de distintas dimensiones, siendo uno mismo igualmente diferente, actualizando el color de la pared con respecto al espacio de la mudanza anterior, elegir otra alfombra, usar metales donde hubo maderas. Por ejemplo Woody Allen es justo esto. Lo que sucede es que todas las habitaciones que ha decorado a lo largo de su vida, obviamente, son identificables y todas están conectadas.
Esto sucede en una de los más notables habitáculos que el maestro ha decorado en su vida cinematográfica, que son unos cuantos. En Hannah y sus hermanas (Hannah and Her Sisters, 1986), el universo personal del neoyorquino es tan reconocible que asusta, sobre todo hoy, cuando uno acude a comprobar si el decorado necesita una mano de pintura. Desde un casting de perfecto equilibrio (Farrow, Caine, Wiest), una dirección de actores sobresaliente, un catálogo de personajes tan humanos como delicadamente fabricados, cada detalle es suyo. Está él, pero bien podría estar Alan Alda o Owen Wilson. Está Nueva York, qué menos.
Se percibe la retroalimentación continua de su libreto, desde las profesiones de cada personaje, las tentaciones, insatisfacciones, hastíos; las rupturas y las convivencias, las dudas. Allen duda de todo. Se plantea hasta el suelo por donde pasa. Las continuas óperas, la fantástica fotografía de Carlo di Palma. Inmerso en una etapa de enorme productividad y creatividad, Hannah y sus hermanas, rodada con un formato cercano y dando sensación continua de acción, resaltando el caos que su autor escribe y graba, es una muestra más de su inagotable talento. ¿Y el género? Pues el de su firmante. El que sea.

Sintonizando la nostalgia
Escrito por Antonio M. Arenas
Me pregunto si las futuras generaciones sabrán quienes éramos. Me parece que no, con el paso del tiempo todo se olvida, es igual lo importante que hayamos sido en sus vidas.
El vengador enmascarado parecía acertar cuando se preguntaba aquello en la nochevieja de 1944. Lo cierto es que no suele ser habitual encontrar Días de radio (1987) entre las obras capitales de Woody Allen, pero motivos no le faltan. Actuando únicamente como narrador del film, una decisión que es toda una declaración de intenciones, Allen emprende un acto de memoria en el que mezcla los recuerdos autobiográficos junto a su ingenio en el retrato de la época, creando disparatadas situaciones cómicas repletas de calidez y ternura. La nostalgia hacia su infancia y la Nueva York de los años cuarenta es sutil y cercana en la descripción de su familia en la ficción, ya que al presentarlos alrededor de la radio, el resultado tiene alcance universal.
Sin establecer un relato central por el que discurra la trama, las situaciones cotidianas de la familia escuchando la radio transcurren con las anécdotas en torno a los programas y sus presentadores o las actuaciones musicales. Un tono que cohesiona y empapa el film, acercando con tanta ligereza como profunda melancolía una época en la que la radio unía a la gente, se prestaba a la imaginación y cubría una función social de manera incomparable a la de cualquier medio de comunicación hoy día. La radio era uno más de la familia, de todas y cada una. Este formato le permite a Woody Allen dar rienda suelta a su capacidad para crear gags de tamaño reducido, pequeños golpes y dislates, que junto a los primeros descubrimientos de su alter-ego infantil, sin pretenderlo consiguen una emotiva y precisa panorámica poniendo su vista en los pequeños detalles.
Presa de ese encanto por la radio, el film muestra lo que había detrás del sonido que salía de aquella caja. Disfruta filmando lo que en aquel entonces no podía ser visto, las salas de concierto y los estudios, poniendo rostro a los actores, actrices y locutores radiofónicos que presentaban los programas que Woody Allen recuerda. Es una obra repleta de nostalgia pero también de imaginación, con la intención de conservar lo que fue tan importante para él y corre el riesgo de olvidarse. La influencia de programas “a lo Guerra de los mundos”, el desconcierto que genera la información del ataque a Pearl Harbor o el caso de una niña desaparecida que conmociona al país, ejemplos de la capacidad que tenía la radio de conmover y aglutinar a la población. Esta ya la había perdido en los ochenta, por no hablar de que en la actualidad casi ha desaparecido. Pero al final, mientras desde la voz en off Woody Allen asegura recordará siempre está época, resalta un pequeño y brillante gesto: Las luces de neón del edificio levantan su sombrero, saludan en señal de respeto y simpatía a su narrador.

Psicoanálisis en la Gran Manzana
Escrito por Antonio M. Arenas
Las visitas al psiquiatra y las referencias de Woody Allen al psicoanálisis son una constante tanto en su vida como en su filmografía. Edipo reprimido, el mediometraje con el que concluye la apreciable Historias de Nueva York (New York Stories, 1989), empieza, como no podía de ser e otra manera, con Allen describiendo un sueño en plena consulta del psiquiatra. En repetidas ocasiones sus películas parecen sesiones freudianas en las que destapar sus traumas, buscándoles algún tipo de solución hasta lograr, en definitiva, que el que acabe hablando sea su subconsciente. Y lo hace, de qué manera. A Sheldon (Woody Allen) la vida parece irle bien, tiene un buen trabajo y está prometido, la única cuestión que le afecta y con la que convive no es ni más ni menos que su propia madre, a la que no puede soportar. La gracia consiste en hacer de este problema una asunto local, que toda la ciudad de Nueva York vea sus fotos de pequeño, escuche las controladoras quejas de su progenitora y le deje en ridículo frente a todos los conciudadanos. ¿Cómo? Haciéndola desaparecer en un espectáculo de magia para que al tiempo se instale en el cielo, junto a los rascacielos de Nueva York. El psicoanálisis, al descubierto.
Una de las grandes virtudes de Edipo reprimido es su capacidad de síntesis narrativa, logrando la profundidad necesaria sin que el fragmento se resienta ni tengamos la sensación de estar ante una idea alargada. Al contrario, con la duración precisa y el tono ajustado, la fluidez en el devenir de los acontecimientos es un trabajo de mecánica que sólo el mejor Woody Allen podría ejecutar. Éste interpreta a un personaje más contenido de lo habitual, un corriente abogado, y desde esa contención es donde brilla el humor y los matices de su personalidad, expuesta a los comentarios incómodos de su madre. Más que sacar a la luz su complejo de Edipo, esta aparición de la conciencia de su madre conlleva una carga de culpa religiosa repleta de paralelismos con su circunstancia personal en la vida real. Aquella sabemos cómo acabo, pero en cambio, en la ficción la resuelve con la sencillez con la que el director de Manhattan (1979) aborda las relaciones de pareja, culminada en una maravillosa secuencia romántica frente a… ¡un muslo frío de pollo! Insuperable.
Lo habitual es citar Historias de Nueva York como una película conjunta de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Woody Allen, de quién si no, pero el Dream Team se encontraba también detrás del objetivo: Néstor Almendros, Vittorio Storaro y Sven Nykvist fueron respectivamente los directores de fotografía, retratando tres ciudades de Nueva York muy distintas. La nocturna y pasional de Scorsese, la cálida fantasía juvenil de Coppola y lo racional frente a la irracionalidad de Allen (que el director de fotografía sea el habitual de Ingmar Bergman es de todo menos casual), expuesto en planos como este, con los que trazar un sugerente mapa improbable de la Gran Manzana. ¿Y qué es Nueva York sino esa ciudad repleta de carteles que te dicen qué comida comprar, qué beber, qué obra de teatro ir a ver, con quién juntarte y qué marca de pantalones ponerte? Una generosa madre de la que uno solamente puede estar enamorado. Y sin complejo alguno para Woody Allen.

¡Soy un artista!
Escrito por Pablo Vigar
Ya desde su mismo título, Balas sobre Broadway (1994) conecta con la temática del espectáculo que el director neoyorquino Woody Allen tocase en varias de sus cintas de la década anterior, a saber, La rosa púrpura del Cairo, Días de radio o Broadway Danny Rose. Buen entendedor de la verdadera naturaleza del mundo de la farándula, no tan alejado del de los capos y mafiosos, Allen regresa a los años 20 para retratar la entrañable historia de un gánster que obligado a servir de guardaespaldas de una actriz descubre su verdadera vocación como escritor teatral.
El punto de partida del guión es uno de los más inspirados de la filmografía del neoyorquino: un joven autor teatral en búsqueda desesperada de un dinero que financie su próxima obra y al que accede mediante turbios negocios con un jefe de la mafia, el cual impone la condición de que su chica sea cabeza de cartel de la obra. El libreto, recientemente adaptado por el propio Allen para los escenarios del mismo Broadway al que parodia, aborda la cuestión del talento desde un prisma de comedia, reflexionando por el camino sobre la condición del artista. Dicha reflexión viene de la mano del personaje de Cheek, interpretado con maestría por Chazz Palminteri, protagonista de un proceso de autodescubrimiento de su persona en su cualidad de negro o escritor fantasma, llevado hasta las últimas consecuencias, en las que siente tan suya la obra que hará lo imposible por llevarla a buen término.
En su primera incursión alejada de los grandes estudios pero manteniendo presente su particular neurosis personal a través del protagonista, el grito de ¡Soy un artista! con el que se abre la película resuena con más fuerza que nunca. Es en las actuaciones aparte de sobre el papel donde la cinta mejor parada sale: a la ya comentada de Palminteri hay que sumar la de Diane Weist, homenaje reconocido a la Norma Desmond de El crepúsculo de los dioses, dueña y señora de las tablas. A punto de cerrarse el telón, los disparos de balas del título sobrevuelan la escena, sonidos aciagos para su destinatario y asombrosos para una platea que los cree parte del espectáculo, absorta en la magia, y, sobre todo, en el engaño de éste. Que se lo pregunten a Cheek.

En la ciudad de Allen
Escrito por Jonay Armas (La Butaca Azul)
Sólo es una pequeña pieza de tres minutos de duración, y su finalidad no llegó más allá de contribuir a un concierto en el Madison Square Garden semanas después del atentado del 11-S. Pero puede que este retrato coral de duración fugaz revele, como ningún otro, la naturaleza del discurso de Woody Allen como cineasta.
Son los ciudadanos de la propia Nueva York los que hablan. La cámara recoge pequeños instantes de sus conversaciones telefónicas mientras atraviesan la calle y aquel diálogo conjunto parece construido por un espíritu común, como si a través de sus ciudadanos la ciudad adquiriese una voz propia. Y en aquellas conversaciones se adivinan las preocupaciones propias del neoyorquino post 11-S: los miedos cercanos, el precio de la vivienda, la necesidad de acudir al local de moda, los sueños de grandeza, el amor, la familia… Todo queda convocado en apenas unos segundos. Y, al mismo tiempo, cada uno de esas charlas conforma una pequeña broma en sí misma.
Quien se acerque a Woody Allen como maestro de la comedia desde una perspectiva superficial puede encontrar en Sounds From a Town I Love (2001) un divertimento en apariencia inofensivo, innegablemente entrañable. Pero lo cierto es que la obra revela, como nunca en su filmografía, que la manera del autor para explicar la realidad, su auténtica forma de ver las cosas, es siempre a través del chiste. Los gags aparecen fugazmente pero definen con trascendencia un cierto estado de las cosas.
A diferencia de sus largometrajes, en los que ese gag ocupa un segundo plano de la trama como si se tratase de un mero relleno para el argumento principal, el cortometraje sólo cuenta con esos diálogos fugaces como hilo conductor. Y es en esos pequeños detalles, en ese microcosmos creado por certeras ironías, donde trasluce el sentido de toda una vida dedicada al cine. Frases en apariencia inofensivas, pensamientos en voz alta que son, en realidad, el más elegante y contenido de los gritos. Sounds From a Town I Love invita a revisitar la filmografía de Woody Allen y a entender todas sus historias como un mero McGuffin, al tiempo que a rescatar en ciertos diálogos aislados el verdadero tema central de sus películas.
¿Se podría seguir entendiendo de la misma manera el camino cinematográfico recorrido hasta el momento? Posiblemente este detalle haya revelado que Allen es aún más tímido de lo que ya aventuraban sus ficciones, y realmente su voz apenas se ha elevado más que en breves momentos de sus películas, mientras los personajes que ha creado se apoderan de su discurso. Y, en ese sentido, Sound From the Town I Love es todo un acto de valentía. No sólo por ser un gesto de respuesta a un atentado que ensombrecía la identidad propia de la ciudad más famosa del mundo, sino porque aquí ya no hay argumentos tras los que poder esconderse. El uso del chiste se convierte entonces en la única manera de explicar la realidad al tiempo que el último recurso con el que defenderse de ella. Maestro del gag, maestro de la comedia. Pero sobre todo, por encima de todo, maestro de lo cotidiano.

Como todas las demás
Escrito por Carlos A. Sambricio (Vampyr)
Con Todo lo demás (Anything else, 2003) se inicia el que, en mi opinión, es el mejor trío consecutivo de películas del neoyorquino en el nuevo siglo. Todo lo demás, junto con Melinda y Melinda (2004)-otra a reivindicar y con mayor razón, incluso- y su primera incursión europea, Match Point (2005), es paradigma de una época del cineasta que sólo se valorará con justicia en retrospectiva.
Este film supone un punto de inflexión en la filmografía de Woody Allen que abriría un nuevo camino en su carrera en posteriores años. El actor-director aparece aquí como intérprete secundario cuando, hasta entonces, en las películas que no protagonizaba, directamente no aparecía. Su comediante veterano Dobel demuestra que el nuevo sistema funciona muy bien. Sin tener que cargar con el peso de la historia, Woody Allen se reserva un papel muy jugoso. Dobel empieza como una especie de Pepito Grillo para el personaje de Jason Biggs —aunque también se puede ver como una reinvención de lo que significaba Bogart para Allen en Sueños de un seductor (1972)— pero termina como un “asistente exterminador” -no es casualidad que en la escena de cine se mencione implícitamente la famosa película de Buñuel-.
Dobel resulta, además, un gran alivio cómico e hilarante en su paranoia y en sus alusiones a los judíos. El personaje de Allen apunta a la idea central de la película, esto es, al concepto de tener el valor de romper con tu vida cuando no te satisface. Más discutible es la elección de Jason Biggs como su reemplazo. A pesar de tener el aspecto apropiado y convencer en algunos gestos, no solo le falta el talento interpretativo, sino que en demasiadas ocasiones se ve forzada la imitación del tartamudeo de Allen. Por otro lado, Christina Ricci, aunque es una actriz desaprovechada en el gremio, no acaba de destacar tampoco, si bien cuando mezcla dulzura y neurosis inteligente sí logra sobresalir. El que sí brilla en un pequeño papel es un estupendo Danny De Vito, que protagoniza una gran escena -esa en la que le da un ataque-, a través de la cual, por cierto, se hace una ingeniosa analogía entre relaciones sentimentales y profesionales.
También es valioso el hecho de que, con Todo lo demás, Woody Allen inició su relación con el gran director de fotografía Darius Khondji -con el que luego ha vuelto en Midnight in Paris (2011), A Roma con amor (2012) y en el proyecto rodado este año, aún sin título-, que aportó un aspecto visual impecable, con unos hermosos tonos ocres y una luz en clave baja. En definitiva, la película está muy inspirada, muchas frases y situaciones son muy divertidas pero al film, además de unos protagonistas que no dan el nivel exigible, le pesa el hecho de que su trama y personajes no son llamativamente originales. Allen remite a su microcosmos en una especie de auto-homenaje, reciclando cosas de otras películas, especialmente de Annie Hall (1977). Sin embargo, también se puede ver como una película resumen. Es una obra muy personal, lo cual puede parecer redundante en su cine pero, mediante varios personajes, el neoyorquino se desdobla para mostrarse mejor o, al menos, como siempre nos acostumbró. Vamos, que es “como todas las demás”: genial.

Cuestión de perspectiva
Escrito por Pedro Villena
¿Se puede mojar una patata con guacamole, darle un bocado y volver a mojar con el trozo de patata sobrante? ¿Cuál es el sentido de la vida? A Larry David le decían mucho eso de que era el Woody Allen de la televisión, pero nunca llegó a creérselo. Probablemente el que se lo dijo le estaba ofendiendo de alguna manera que nada tenía que ver con la comparación. David no tiene tiempo para plantearse cuestiones existenciales; hay muchos micro-detalles del comportamiento del ser humano que le distraen de la gran verdad que busca el señor Allen. Aún así, de alguna manera tenían que juntarse.
Lo hicieron con una idea que el director tenía en un cajón desde los años setenta. El rey de las pequeñas cosas se convertía en el enésimo alter-ego de Allen, un señor neurótico y chapado a la antigua que encuentra el amor en la ingenuidad de quien todavía no está envenenado por los fantasmas de la modernidad.
La isla en la que vive el protagonista podría encontrarse en la década de los setenta, en el siglo XIX o en la actualidad, y la relación que se establece dentro de esa república personal también. Es la dependencia entre seres que no encuentran su sitio en el mundo, o que aún lo están buscando sin éxito. Estas cosas a veces pueden llegar a durar bastante, otras no.
Igual fue la influencia de la filosofía de Larry David, pero aquí esa “cosa” del título va más por el camino del conformismo, de no indagar demasiado en la búsqueda de la felicidad, de “apañarse” con lo que nos ha tocado (si acaso puliéndolo un poco) y seguir adelante por el tortuoso camino que es la vida para algunos. Si para seguir por ahí tenemos un apoyo, bienvenido sea, sino siempre están las aficiones: la música clásica para Boris, el clarinete para Woody Allen, y el cine para los que hacemos Revista Magnolia. Si la cosa funciona…
Anterior – Woody Allen (I): La comedia absurda





























