Evitando caer en la siempre polémica tentación de las listas, despedimos esta primera etapa de Revista Magnolia recomendando una serie de películas realizadas desde 2012 que estamos en activo. Bajo su criterio, varios colaboradores han propuesto un título de los últimos seis años que corriera el riesgo de ser olvidado, ya fuera por su carácter minoritario, difícil distribución o falta de consenso. No se trataba en absoluto de seleccionar “las mejores películas” ni queríamos que lo pareciera, nos bastaba con celebrar una serie de obras y autores con los que nos identificamos, que representan muchas de las ideas y búsquedas que hemos defendido en nuestras páginas todo este tiempo. El objetivo era en el fondo en el mismo que nos ha movido siempre: dejarnos llevar por la curiosidad, hablar del cine que nos entusiasma, aportar otra perspectiva al mundo de la crítica y ser partícipes de la diversidad del cine contemporáneo. Ojalá lo hayamos logrado, nada nos gustaría más que seguir haciéndolo. Mientras tanto, os invitamos a regar las últimas flores de la primavera.

por Antonio M. Arenas
El memorable juego de escena que propuso la cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes en La venganza de una mujer (A Vingança de Uma Mulher, 2012) no tuvo a bien ser estrenado en España hasta 2016, gracias al esfuerzo y la visión de Numax, la sala de cine y distribuidora de Santiago de Compostela de reciente apertura cuya sensibilidad está acercando a autores como Pedro Costa, Oliver Laxe o Milagros Mumenthaler a la cartelera, dando forma a un catálogo excepcional que deseamos siga creciendo. Aunque tampoco cuesta imaginar los motivos por los que la película de la directora de Correspondencias permanecía oculta, Rita Azevedo Gomes adapta una novela breve de Barbey d’Aurevilly de forma oblicua, como si se tratara de una muñeca rusa dentro de la ficción, interpretada a su vez por actores inmersos en un decorado por el que deambulan, esperando a que se ilumine y en el que dan vida a máscaras de sí mismos y de los personajes a los que interpretan, que encuentran bajo esa distancia la única forma de hablar de su terrible existencia.
Porque ante todo La venganza de una mujer es una película sobre la máscara cinematográfica. Se inicia y concluye mostrando las tramoyas de un decorado que emula a la realidad pero nunca simula serla, con un narrador que remarca su carácter de ficción y un falso protagonista que representa en su actitud de dandy todas las mascaras anteriores. Nos encontramos ante una cinta de época que se sitúa en el mismo nivel que su simulacro, lo que concede a cada plano un intenso carácter teatral, otra nueva máscara. En cambio, la delicadeza, la emoción soterrada y el dolor impregnan cada plano, cada movimiento de cámara y el diseño artístico de cada nuevo escenario, planificado hasta la extenuación e inusual en su insolencia.
Pero en lugar de adaptar el texto original, Rita Azevedo Gomes comete la osadía de integrarlo dentro de otro, siendo su auténtica protagonista en el acto central la que cuente su historia, un extenso monólogo repleto de hallazgos en la puesta escena. Un monólogo como acto de venganza poética con el que Rita Durão se expone y se exige como pocas actrices para alcanzar lo sublime y también lo terrible, encarnando a una Duquesa española reconvertida en prostituta. El resultado de asistir a su relato es perturbador en el mejor de los sentidos, como quien se asoma a una puerta a la que nunca debería haber entrado o cierra la tapa del frasco de un perfume muy raro.


por Rafael S. Casademont
Pocas veces una película de animación de solo sesenta minutos ha conseguido representar tantas cosas con tan poco. En su primer largometraje, formado por tres cortos realizados a lo largo de los seis años anteriores, Hertzfeldt consigue aunar formas de cine experimental con la narrativa más barroca, el cuento infantil con el drama de la vejez, la ciencia ficción con la comedia costumbrista. En It’s Such a Beautiful Day seguimos a Bill, como siempre en la obra del animador californiano, un simple garabato cuya progresiva locura y aislamiento nos servirá para ir a su pasado y a su futuro por medio de la imaginación, los recuerdos y la locura. Nunca sabremos cuál de las tres, no queremos saberlo tampoco.
La película significa, ante todo, la cristalización de una genialidad anunciada. Tras mostrarnos un humor tan cruel y negro como original y característico, el creador aprovecha su propia depresión y aislamiento personal para dotar a su comedia de una melancolía que le hizo, sorpresivamente, mucho más humano, profundo, equilibrado y universal. La imagen, sin cuadro aparente, se compone de pequeños círculos, algunos de imagen real, otros animada, que se unen para componer un collage que transforma la sencillez del dibujo de Hertzfeldt en un complejo y originalísimo aparato visual que no para de crecer y evolucionar en los escasos minutos del metraje. Con la que ha sido su despedida del soporte analógico, Hertzfeldt logra, por encima de otras muchas cosas y tras uno de los mejores finales de la historia del cine, capturar la grandeza infinita de la existencia.


por Gonzalo Ballesteros
Los hermanos Strugatsky, autores soviéticos de ciencia ficción -de obras como Picnic extraterrestre adaptada en Stalker de Tarkovski-, publicaron en 1964 Qué difícil es ser un dios, una novela que cautivó de inmediato al incipiente director Aleksei German, que quiso dirigir una adaptación que a la postre se convirtió en su proyecto de vida (y muerte). Aunque buscó financiación en distintos periodos de su carrera, no fue hasta el año 2000 cuando por fin vio luz verde el proyecto. El rodaje se prolongó de forma intermitente entre la República Checa y Rusia durante seis años más y necesitó otros siete años de montaje y posproducción. Finalmente se estrenó en 2013 en el Festival de Roma, pero German no pudo verlo, falleció unos meses antes.
La película póstuma del director ruso se ha convertido en una obra de culto instantáneo, principalmente por la radicalidad de su puesta en escena. Situémonos: la acción tiene lugar en el lejano planeta Arkanar, similar a la Tierra, pero que se ha quedado encallado en la Edad Media. Sus habitantes viven regodeándose en su miseria y amoralidad, aplastando cualquier atisbo de intelectualidad que les pueda conducir al Renacimiento. A este hostil mundo llega Anton, un científico de la Tierra que tiene como objetivo infiltrarse en la sociedad -será el noble Don Rumata- para observar y ayudar a la población a salir del pozo en el que se encuentran. Sin embargo no hay nada que hacer, el mundo está perdido y Don Rumata se perderá con él. La putrefacción moral y física de esta sociedad es incorregible y durante el visionado somos buenos testigos de ello. Si destacábamos antes su puesta en escena es porque con ella consigue que nos sumerjamos hasta las cejas en ese lodazal inmundo: el uso de la cuarta pared, los movimientos de cámara o las ópticas elegidas, hacen que nos sintamos dentro de Arkanar y hagamos nuestra la frustración del científico desesperado. No hay respiro durante las tres horas de Qué difícil es ser un dios, que pone al espectador en una posición incómoda pero que merece -y nunca mejor dicho- la pena. Una de esas pocas películas que consiguen que la frase “una experiencia única” no sea aplicada como un cliché sino con su significado genuino.


por Sofía Pérez Delgado
A pesar de tener ya cuatro largometrajes en su filmografía, y de que el último de ellos, La reconquista, fuera presentado en el último Festival de San Sebastián, el director Jonás Trueba continúa buscando su sitio dentro de un panorama cinematográfico en el que se le critica tanto su estilo referencial como el tono que aplica a sus historias personales. Una consecuencia en parte de ello es que cada uno de sus trabajos sea consecuente con el resto, pero, al mismo tiempo, posea características que lo hacen único. El más radical de ellos, y por tanto el que más opiniones polarizadas ha despertado, es Los ilusos. En su segunda película, Trueba presenta el paisaje en blanco y negro en el que transitan los jóvenes entre los 20 y los 30, más si viven en una gran capital como es Madrid, mostrada con nostalgia a través de un filtro romántico, bohemio y decadente como pocas veces se ha visto. Un ejercicio libre que, mediante el metalenguaje, rompe los límites de la ficción y que, en su última escena, en la que unas niñas pequeñas juegan con unos VHS, manifiesta el deseo del propio Trueba de que la próxima generación, la que ya no entiende de analógico, tenga un futuro mejor.


por Daniel Reigosa
La ciencia ficción nació (o por lo menos se popularizó) con el fin de dar respuesta a los avances tecnológicos de la segunda mitad del s. XX, de explorar la relación entre el hombre y la máquina. A fin de cuentas, emergió para proponer ciertas reflexiones existencialistas y explorar la condición humana desde la distopía y la entelequia. No obstante, con el paso de los años y la orientación del cine hacia el espectáculo, el género de la ciencia ficción se ha ido institucionalizando (no así en otras artes como el cómic, donde goza de una excelente salud), preocupándose más en alcanzar hitos técnicos (un nuevo “efecto Matrix”) que en abordar las cavilaciones que incentivaron sus orígenes, alejándose de autores relevantes como Orwell o Asimov.
Under the Skin evita precisamente esto. Huye de esa zona gris en la que se ha instalado cómodamente la ciencia ficción, para ofrecer una propuesta extraña, arriesgada y de múltiples interpretaciones. La película de Glazer rehúye de toda pirotécnia tecnológica para adentrarse en una profunda reflexión sobre lo que nos hace humanos. Minimalismo visual y sonoro para componer unas hipnóticas y perturbadoras imágenes, en las que la forma está plenamente al servicio del fondo, en perfecta simbiosis. Una alienígena alextímica que se alimenta (literalmente) de las emociones humanas sin llamar la atención, pero que, poco a poco, se contagia de la naturaleza humana, conduciéndole a querer buscar su lugar en este mundo. Una fábula feminista y antirracista que busca a través de un personaje fracturado la esencia de la condición humana. ¿Es realmente la emoción y la empatía humana algo tan maravilloso que merece ser salvado? ¿O son precisamente esos mismos sentimientos los que hacen que el ser humano sea tan débil?


por Antonio M. Arenas
Coetáneo de la más célebre generación francesa que cambiara el cine moderno, Paul Vecchiali en cambio no gozó de la popularidad ni la trascendencia de los miembros de la Nouvelle Vague, movimiento del que, pese a trabar una gran relación con Jacques Demy, Agnès Varda o Jean Eustache, pronto se demarcó sentimental e ideológicamente. Forzado a transitar los márgenes por su interés en la liberación sexual femenina y las depravaciones del ser humano, Femmes femmes (1974) o L’etrangleur (1970) lo atestiguan, así como debido a su precoz representación del SIDA y la homosexualidad en el musical Encore (1988), cuando ya lo creíamos haber olvidado reinventó su cine con Nuits blanches sur la jetée, realizada a los 84 años de edad, gracias a la que se adentró en una sugerente etapa creativa que ha prolongado con C’est l’amour (2015) y Le cancre (2016).
Lejos de intelectualizar su discurso, esta nueva etapa destaca por su reflexión autoconsciente e incluso metacinematográfica sobre el amor. Desde una rígida dirección de actores que contrasta con el naturalismo que imprime a su austeridad formal, Vecchiali convierte cada plano en una cuestión de estilo. Contradicción que paradójicamente hace de esta revisión de las Noches blancas de Dostoievski una exquisita antigüedad, una farsa romántica en la que los actores declaman en largas tomas sus frágiles monólogos, presos del fatalismo de su romance hasta extraer una emoción real del artificio, presente y palpable por el espectador en la magnética luz verde de un faro que gira y gira sobre sus rostros, iluminando sus encuentros nocturnos. Aunque su adaptación destaca por la fidelidad al texto, Vecchiali se permite introducir variaciones posmodernas como llamar Fiódor a su protagonista y que el propio Dostoievski forme parte de los diálogos. Pero ante todo, y como es lógico, mediante decisiones de puesta en escena, reduciendo prácticamente en su totalidad el escenario a un muelle, lo que insiste en remarcar lo teatral de su propuesta, pero también lo lejos que el cine se encuentra del teatro. O lo moderno que resulta en sus manos. Mientras en el muelle ella danza…


por Gonzalo Ballesteros
Con apenas tres películas en su haber, la obra de la joven directora Céline Sciamma genera respeto y entusiasmo a fuerza de argumentos cinematográficos. Debutó hace diez años con la también principiante Adèle Haenel en Lirios de agua (2007), cuatro años más tarde dirigiría esa pequeña obra maestra que es Tomboy (2011) y en 2014 se hizo un hueco en los principales festivales con Girlhood. Una suerte de trilogía sobre la adolescencia en la que la cuestión de género y la identidad sexual están muy presentes. Sciamma hace puro cine político pero sin caer ni en uno solo de los clichés del cine social o militante. Aquí no hay cámara al hombro, ni grano en la película y sin embargo la apuesta por una estética refinada e impoluta no resta contundencia a su mensaje.
Quien haya visto Girlhood tendrá grabada en su mente la escena de hotel en el que el grupo de chicas baila el hit de Rihanna. Una escena que sintetiza muy bien el tono de la película y ejemplifica el particular estilo de la directora. Su estética de videoclip no es un recurso efectista sino la plasmación visual de una idea: la exaltación de la amistad como vía de escape. Tanto en esta secuencia como en la que abre el film -el entreno de Fútbol Americano y la posterior llegada al barrio- resulta brillante la puesta en escena de la directora para mostrar el sistema patriarcal que oprime y limita tanto a la protagonista como al resto de chicas. Son esos oasis: los entrenamientos, los bailes, incluso las peleas; los únicos lugares donde la protagonista puede desenvolverse sin estar supeditada a un hombre ya sea su hermano, su novio o su jefe. Girlhood no es simplemente la historia de madurez de una adolescente, es el retrato de una comunidad y de una sociedad; sin paternalismo ni condescendencia, todo un soplo de aire fresco.


por Joaquín Fabregat
Entre los jóvenes encerrados en la UNAM durante la huelga universitaria entre 1999 y 2000 y los que entrevemos en las pantallas de televisión, encerrados en la casa de la edición mexicana de Gran Hermano, puede que no haya tanta diferencia. Al fin y al cabo, los dos grupos forman parte de un espectáculo, el público está pendiente de ellos, de cada uno de sus movimientos. Sus miembros discuten por imponer su estrategia, pelean entre ellos por convertirse en líderes de sus respectivos grupos, los dos duermen juntos en grandes habitaciones y se reparten las tareas domésticas. ¿Cuál representa mejor a la juventud? La respuesta no es fácil. Quizá podamos encontrarla, o al menos intuirla, en los jóvenes protagonistas del film. En ese recorrido por la Ciudad de México (convertida en estado de ánimo, filmada en blanco y negro y formato cuadrado) donde la ficción revela lo documental y viceversa, donde la comedia comparte espacio con lo lírico y lo fantástico.
El cineasta mexicano habla, en su debut en el largometraje, de su propia generación de forma franca y honesta, sin condescendencia. Un retrato desencantado no exento de cierto nihilismo. Un viaje iniciático que muestra la contradicción del espíritu juvenil, entre el estancamiento, provocado por la apatía, y los oropeles de cierta idea revolucionaria caduca, anclada en viejos eslóganes, incapaz de generar nuevas propuestas y energías. “Don’t look back” (“No mires atrás”) reza la camiseta del más joven. Tal vez en ese lema esté la respuesta, la verdadera revolución, la verdadera juventud.


por Omar Santana
El cine de Guy Maddin siempre ha tendido a la magnificación de determinadas filias, girando alrededor de las texturas y herramientas propias del cine mudo para redefinirlas, con el subconsciente y las pulsiones más elementales como telón de fondo. The Forbidden Room bien podría ser la culminación de esa tendencia, con una narración que encadena relatos como si de matrioskas se trataran, con la lógica propia de los sueños, para construir una película en la que conviven prácticamente todos los géneros posibles. The Forbidden Room es a la vez homenaje sincero a las virtudes del cine mudo y un ejercicio de subversión de las reglas del cine contemporáneo. Otros de sus principales hallazgos se encuentran en su imaginativo montaje y un tratamiento de la imagen que evoca el aspecto de las imágenes desgastadas mediante el uso de técnicas modernas, consiguiendo una estética característica en cada episodio sin perder la uniformidad del conjunto.
Podríamos decir que se trata de la locura definitiva de Maddin, si no fuera por su siguiente trabajo Seances (2016) en el que vía informática se combinan fragmentos de películas (incluyendo material de The Forbidden Room) para crear filmes únicos que se destruirán tras su visionado. Otro ejemplo de la vanguardia como herramienta para evocar el pasado.

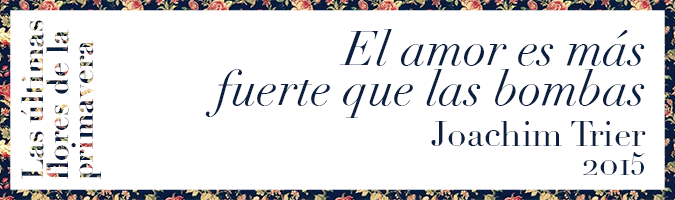
por Román Puerta
En 2011 Joachim Trier nos deslumbró en su excelente Oslo, 31 de agosto con la historia de un joven que trataba de volver a su entorno después de una cura de desintoxicación. En 2015 rueda El amor es más fuerte que las bombas (Louder than Bombs) tratando, nuevamente, el tema de la soledad en medio de una sociedad que no entiende de conflictos familiares ni personales, partiendo de la idea del individuo y sus miedos frente a los demás. El director danés indaga en la progresiva autodestrucción de una familia cuando se cumplen tres años de la muerte, en extrañas circunstancias, de la madre (una corresponsal gráfica de guerra que deja a su familia un tanta abandonada), cuya causa no todos sus miembros conocen. Y lo hace con la reacción de los dos hijos y el marido frente a la desaparición del referente femenino.
La ausencia, como dolor irrecuperable que no permite devolver a ninguno de ellos al punto de partida, es representada por los silencios, las miradas que interpretan estados de ánimo y la incomprensión del sentido de la pérdida, todo ello puntualizado exactamente con la música de Ola Flottum. La decisión final de Trier de reunir a los hijos y el padre nos intenta demostrar que las crisis familiares son reversibles si los sentimientos se comparten. Solamente la última sonrisa del padre trastoca ese tono desconsolador y nos hace dudar si esa nostalgia de la ausente es pura pose cinematográfica.


por Andrés Galán
Alzada con el Giraldillo de oro en el pasado Festival de cine Europeo de Sevilla, La alta sociedad desconcertó tanto al público poco familiarizado con el cine de Bruno Dumont como al experto en su obra. Siguiendo la forma ensayada en El pequeño Quinquin (P’tit Quinquin, 2014), el cineasta vuelve a exigir por parte del espectador una mirada libre de prejuicios; no solamente le pide a éste que rebaje las imposiciones de un mundo sujeto a rígidas leyes lógico-gravitatorias, sino que además lo empuja a reírse –casi siempre de manera grotesca- de los dualismos que configuran nuestra naturaleza humana. ¿No es el ser humano perversamente ridículo? ¿No es, al mismo tiempo, capaz de las mayores gestas?
Entre la elevada lucidez de la mística, esa que es capaz de comprender el milagro de la existencia en su totalidad, y la caída en los instintos que nos conectan a su vez con determinadas formas de atavismo, Dumont se divierte haciendo volar literalmente a unos personajes que se comportan como auténticos guiñoles. Y es que La alta sociedad es en realidad un gran teatro de marionetas; una farsa heredera del surrealismo que se alza como un prodigio de forma y que se apoya en unas divertidísimas y deformadas interpretaciones; atención sobre todo al despliegue gestual de Fabrice Luchini. Aunque excesivo y algo desvalazado en su narración, este esperpento francés resulta tan original y vocacionalmente cruel que se antoja uno de los largometrajes más estimulantes estrenados en los últimos años.


por Sergio de Benito
Para comprender la esencia del primer largometraje –ajustados 61 minutos– de Ted Fendt (1989) es preciso empezar por su elocuente final. El apático Mike regresa a casa en tren, pero lo hace sentado de espaldas a la dirección que toma el vehículo, dejando la impresión de estar recorriendo el trayecto opuesto al mundo. En la mínima Short Stay, conocer a personas nuevas o cambiar de aires no supone una experiencia vital, tampoco avance argumental alguno, sino la confirmación de un estancamiento. El periplo físico del desastrado protagonista, al mudarse a Filadelfia para sustituir a un amigo en un trabajo precario, no se traduce más que en algunas noches durmiendo en suelos ajenos y un puñado de cervezas en fiestas durante las que no disimula su desapego.
Sin apenas medios, Fendt filma a sus conocidos reales en una llamativa textura de 16mm y evoca el nutrido imaginario del estudioso que a su corta edad posee un bagaje cinéfilo inmenso, de Hong Sang-soo a Fatty Arbuckle. Pero, por encima de múltiples referencias potenciales, Short Stay supone un gesto humano y paciente del autor hacia todos aquellos como Mike, lejanos a cualquier tipo de catarsis existencial. El cálido entendimiento de ese limbo cotidiano y la atención a cada movimiento corporal en una inventiva puesta en escena se unen para demostrar que Fendt puede llegar a recorrer un camino personal más que estimulante tras la cámara, iniciado desde una posición de absoluta guerrilla.


por Mario Iglesias
La más reciente obra de Mike Hoolboom arranca con las palabras de su título emergiendo en gris, sobre fondo negro, en una secuencia titubeante: en primer lugar, el término coup (golpe), luego el verbo “make”, en tercer lugar el sujeto “we” y finalmente, la terminación -les, que transforma “golpe” en “pareja”. De fondo, un solo inicial de violín se ve interrumpido por la ensoñadora música electrónica que anticipa la dotación de sentido del enunciado, y que de paso nos sumerge en el contenido de esta compleja película: una pugna por liberar a palabras y conceptos de las cárceles en las que están sumidas en el mundo actual, arrasadas por la apoteosis neoliberal y su interminable maraña de complicidades, de las cuales el mismo lenguaje no sale indemne.
La lucha que entabla We Make Couples, a través de una estudiada sucesión de breves imágenes y de una densa pero a la vez hipnótica carga textual, parece ciclópea para su escasa hora de duración: se trata de resignificar el amor, y en concreto, el amor de pareja, para recuperar sus orígenes liberadores, emancipándolo de sus servidumbres y sus miserias, de su reproducción de las formas de explotación capitalista, con el fin situarlo como el primer elemento de resistencia, como el primer modelo de sociedad justa. En definitiva, el regreso al amor como arma política, desvinculándolo de la privacidad precaria en la que parece estar sumido en una época que empobrece y envilece hasta lo más íntimo y lo más sagrado.
El resultado del trabajo de orfebrería de Hoolboom impresiona, no solo por su perfección, o por su constancia, o por su coherencia, o por los años (siete) que dedicó realizar y pulir su (quizá) summum fílmico y moral, o por el titubeo y la modestia con que sus dos rotas voces femeninas nos van dirigiendo hacia el esperanzador resultado final, sino porque, como resultado de todo ello, consigue elevarnos de nuestro mundo inerte y depauperado y nos convence de que, quizá, seamos dignos hasta de observar una película como la suya dos, diez, quince, cincuenta veces, en cada una de las cuales seguirá creciendo hasta convertirnos en parte inseparable de su revolucionario aroma.






























